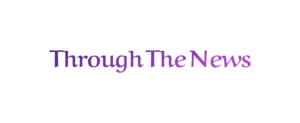Como le dijo Evelyn Couch a Ninny Threadgoode en “Tomates verdes fritos en el Whistle Stop Café” de Fannie Flagg: “Soy demasiado joven para ser vieja y demasiado vieja para ser joven. Simplemente no encajo en ningún lado”.
Pienso a menudo en esta frase, en esta sensación de estar fuera de lugar, particularmente en una cultura que glorifica obsesivamente a la juventud y nos enseña a ver el envejecimiento como un enemigo.
En realidad, nadie nos dice cómo se supone que debemos envejecer, cuánto luchar contra ello y cuánto aceptarlo es el equilibrio adecuado. Nadie nos dice cómo se supone que debemos sentirnos cuando el cuerpo se vuelve más suave y el cabello más gris, cómo se supone que debemos considerar la aparición de arrugas en la piel o las arrugas en la cara que hacen que nuestras sonrisas parezcan desafortunadas.
El poeta Dylan Thomas nos dijo que deberíamos “enfurecernos, enfurecernos contra la muerte de la luz”, que “la vejez debería arder y delirar al final del día”. Murió, lamentablemente, antes de cumplir 40 años.
Para aquellos de nosotros que hemos superado esa marca, la rabia parece inútil, como una mala distribución de energía. Después de todo, hay belleza en el envejecimiento. Y el envejecimiento es más que cómo nos vemos y sentimos en nuestros cuerpos. También se trata de cómo el mundo que nos rodea avanza y nos arrastra.
Recuerdo una llamada, hace unos años, de una vieja amiga que dijo que parecía que su padre estaba a punto de fallecer. Recuerdo haberla conocido, junto con otra amiga, en el centro de atención para personas mayores de su padre para que no tuviera que estar sola, y haber visto la forma en que sus lágrimas caían sobre su rostro mientras le acariciaba las mejillas y arrullaba su nombre; la forma en que se desplomó en el pasillo cuando salíamos, gritando, sin saber si esa noche sería la última.
Él sobrevivió y ha sobrevivido a varias experiencias cercanas a la muerte desde entonces, pero vi la lucha de mi amiga con las dificultades de salud de su padre como un precursor de lo que algún día podría ser mi lucha con el envejecimiento y los desafíos de salud de mis padres. Y eso fue.
Poco después de esa angustiosa noche en el centro de atención para personas mayores, mi madre, que vive sola, sufrió un derrame cerebral. Afortunadamente, uno de mis hermanos estaba desayunando con ella esa mañana y, al notar que hablaba con dificultad, la llevó rápidamente a la sala de emergencias.
En el vuelo a Luisiana traté en vano de mantener la calma, sin saber en qué condiciones estaría ella cuando llegara, sin saber el daño que había causado el derrame cerebral. Cuando finalmente la vi, me confirmó lo afortunados que éramos de que mi hermano hubiera estado alerta y actuado con rapidez. Mi madre se recuperaría por completo, pero la imagen de ella en esa cama de hospital, disminuida de la imagen imponente e invencible de ella que había quedado grabada en mi mente, me sacudió y permaneció conmigo.
En ese momento, recordé que mi madre estaba en el último capítulo de su vida y que yo estaba entrando en una nueva fase de la mía.
Ésa es una de las partes emocionales más profundas del envejecimiento: asumir un nuevo rol familiar. Reconocer que mis hermanos y yo estábamos pasando de ser tíos a ser mayores.
Y esa dinámica familiar cambiante se ejerce en ambos extremos, desde arriba y desde abajo. Este año mi hijo mayor cumplió 30 años. No hay forma de seguir considerándote joven cuando tienes un hijo de esa edad. Él aún no es padre, pero me di cuenta de que cuando yo tenía su edad, tenía tres hijos y mi matrimonio estaba llegando a su fin. De hecho, cuando yo tenía su edad, ya habían nacido todos los nietos de mi madre.
No importa cuán joven parezca o se sienta, el tiempo se niega a descansar. Sigue adelante. Ahora tengo más o menos la edad que tenían mis padres cuando los consideré viejos por primera vez.
No estoy seguro de cuándo el mundo me considerará viejo (tal vez ya lo haga), pero sí sé que ya no le tengo miedo. Le doy la bienvenida. Y entiendo que lo mejor de muchos libros son sus capítulos finales.
La actriz Jenifer Lewis, que apareció en el programa de radio distribuido a nivel nacional “The Breakfast Club”, una vez comentó: “Tengo 61 años. Me quedan unos 30 veranos más”. Desde que escuché esas palabras, he pensado en mi propia vida de esa manera, en términos de cuántos veranos me quedan. ¿Cuántas veces más veré brotar las hojas y florecer las flores? ¿Cuántas veces más pasaré un día en la piscina o disfrutaré de un helado en un día caluroso?
No considero estas preguntas porque esté preocupado, sino porque quiero recordarme que debo disfrutar. Disfruta cada día de verano. Estíralos. Llénalos de recuerdos. Sonríe y ríe más. Reúnase con amigos y visite a su familia. Pon mis pies en el agua. Cultiva cosas y asa cosas. Hago que mis veranos cuenten haciéndolos hermosos.
No tengo ninguna intención de enojarme contra mi envejecimiento. Tengo la intención de aceptarlo, aceptar los dolores musculares y las patas de gallo como el precio de crecer en sabiduría y gracia; entender que la edad no es que mi cuerpo me abandone sino que mi vida me recompense.
El envejecimiento, tal como lo veo, es un regalo y lo recibiré con gratitud.