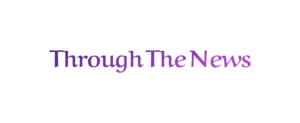Al final, Say Hey Kid no se parecía en nada a la fuerza extraordinaria que había estado en el centro de la imaginación estadounidense durante gran parte del siglo XX.
The Kid, Willie Mays, tuvo problemas en el plato y tropezó en las bases. Una línea se dirigió hacia él, fácilmente atrapable para Mays durante la mayor parte de su carrera. Pero cayó. Otro error de los jardines provocó que el juego quedara empatado en la novena entrada.
Tenía 42 años y tenía las rodillas chirriantes aquella tarde de octubre. Juego 2 de la Serie Mundial de 1973 — Los Mets de Nueva York de Mays en Oakland frente a los Atléticos. En el escenario más grandioso, los estragos del tiempo se habían apoderado de la estrella más dorada del juego.
A menudo se olvida que se redimiría en el plato tres entradas después. Lo impensable había sucedido. Mays no sólo había fracasado, sino que parecía perdido, torpe y de mal humor.
La conmoción de verlo de esa manera perduraría mucho más allá de sus días como jugador como una advertencia: no seas como Willie Mays, quedándote demasiado tiempo, tropezando en el jardín central, una sombra de lo que era antes. Ése se convirtió en el axioma, expresado con tantas palabras por todos, desde políticos hasta líderes empresariales y comentaristas que opinan sobre los grandes atletas que anhelan jugar hasta su ocaso.
Renuncia antes de que sea demasiado tarde.
En su retiro, Mays, fallecido el martes a los 93 años, hizo todo lo posible por ignorar el partido que sería el último. Pero hay otra manera de ver sus ecos.
La forma profunda en que las luchas de Mays despertaron poderosas emociones es un testimonio tanto de su grandeza como del control que este hijo del Jim Crow South alguna vez ejerció sobre los estadounidenses de todos los colores y credos.
Había sido perfecto durante tanto tiempo. El impacto de ver al béisbol vencer a Willie Howard Mays fue el impacto de ver a un dios convertirse en mortal.
¿Qué tan genial fue él?
Seiscientos sesenta. Esa es la cantidad de jonrones que salió del bate de Mays durante su carrera. Cuando Say Hey Kid se retiró al final de la temporada de 1973, sólo Babe Ruth y Hank Aaron tuvieron más.
Mays terminó 23 temporadas en las Grandes Ligas con un total de 3,293 hits y tuvo un promedio de bateo de por vida de .301, sorprendente para un jugador con tal poder. Fue nombrado miembro del equipo All-Star veinticuatro veces. Doce veces ganó el Guante de Oro. Diez veces impulsó más de 100 carreras.
Fue nombrado dos veces el jugador más valioso de la Liga Nacional. Si no fuera por la necesidad de repartir el premio entre los jugadores, dicen algunos expertos, podría haber sido MVP siete veces más.
Los números y los elogios cuentan sólo una parte de su historia. porque fue cómo Mays jugó –la forma en que dobló los límites del béisbol a su voluntad con su inteligencia, su velocidad, su estilo y su poder– eso lo distinguió como la más querida de las estrellas.
“No sé si Willie Mays fue abucheado alguna vez, ni siquiera en el estadio de la oposición”, dijo Bob Kendrick, presidente del Museo de Béisbol de las Ligas Negras. “Así de querido era. Era muy simpático y afable con personas de todos los orígenes. Cada carrera.
“Cada vez que pisaba el campo, sabías que verías algo especial que probablemente nunca antes habías visto”.
Su aparición cuatro temporadas después Robinson había roto la barrera del color en las Grandes Ligas en 1947 fue perfectamente oportuno.
En 1951, sólo el 10 por ciento de los hogares estadounidenses tenían televisores. Durante los mejores años de Robinson, sólo una pequeña porción del público podía verlo jugar, ya sea desde las gradas o por televisión.
Pero la tecnología mejoró y los televisores se volvieron más asequibles. En 1954, cuando Mays ganó su primer premio MVP de la Liga Nacional, aproximadamente la mitad de los hogares estadounidenses tenían televisores y el béisbol se televisó a nivel nacional por primera vez.
Ese otoño, Mays y sus Gigantes sorprendieron a Cleveland y ganaron la Serie Mundial. El juego 1 entró en la historia del béisbol debido a una jugada que se conoció simplemente como Catch.
La captura comenzó con un sprint turboalimentado por el jardín central, el número 24 marrón y naranja quemado en la espalda de Mays mirando hacia el plato mientras se giraba y perseguía la abrasadora explosión de Vic Wertz hasta las profundidades del jardín central.
¿Cómo pudo Mays rastrear la pelota con suficiente claridad para verla perfectamente por encima de su hombro dentro de su guante?
¿Cómo tuvo la lucidez para recordar que detener a los corredores de base era primordial, o la capacidad de hacer piruetas y disparar un golpe abrasador a la segunda base?
“Este fue el lanzamiento de un gigante”, escribió el periodista deportivo Arnold Hano en su despacho desde el partido. “El lanzamiento de un obús hecho humano”.
Mays y los Gigantes se trasladaron al oeste, a San Francisco, para comenzar la temporada de 1958. Para entonces, las transmisiones nacionales de béisbol eran algo común y casi todos los hogares estadounidenses tenían un televisor. Mays parecía estar en todas partes.
A diferencia del franco, a veces polarizador, Robinson y otras estrellas negras de la época, Mays evitó opinar sobre política y derechos civiles. Mantenerse por encima de la refriega tuvo un beneficio: los fanáticos blancos, nunca ofendidos, lo idolatraron con un fervor que pocos atletas negros, si es que alguno, habían sentido alguna vez.
Así fue como sus Gigantes lideraron la asistencia de los equipos visitantes de la Liga Nacional durante ocho años durante la década de 1960. Y así fue como Mays apareció en programas de entrevistas de la televisión nacional, en comedias y en las portadas de las revistas nacionales más populares: Time, Life, Look, Collier’s y, naturalmente, Sports Illustrated.
Las estrellas de Hollywood admiraron a Mays y no tuvieron miedo de ofrecer cumplidos. “Si jugara béisbol como tú”, dijo efusivamente Frank Sinatra, “sería el tipo más feliz del mundo”.
Cuando Mays jugaba, era parte de un triunvirato de grandes del jardín central. Los otros fueron Duke Snider, con los Dodgers, y Mickey Mantle, con los Yankees.
Snider y Mantle eran parte de la vieja guardia: jugadores blancos que representaban las grandes ligas de béisbol tal como habían sido.
Mays era completamente diferente.
“Jugó de una manera inaudita en ese momento en las ligas mayores”, dijo Harry Edwards, profesor emérito de sociología de la Universidad de California, Berkeley. “Se habría llamado exhibicionismo si Jackie lo hubiera hecho.
“Pero cuando Willie llegó, Jackie había despejado ese espacio y Larry Doby en Cleveland había despejado ese espacio. Había espacio para la evolución del juego negro en consonancia con el estilo y la cultura dentro de los cuales surgieron esos jugadores”.
Mays había pulido ese estilo cuando era adolescente, jugando con los Barones Negros de Birmingham en las Ligas Negras, donde el talento para el espectáculo se consideraba imprescindible.
Durante su temporada de novato en las mayores, “soltaba: ‘Di quién’, ‘Di qué’, ‘Di dónde’, ‘Di hola’”, dijo Barney Kremenko, periodista deportivo del New York Journal American. “En mi periódico, le puse la etiqueta Say Hey Kid. Se quedó”.
“Di hola” era parte de su estilo. También lo fueron sus lanzamientos desde todos los ángulos imaginables. Su canasta atrapa. Sus atrevidas incursiones en los caminos base. Y su sombrero, que le quedaba un poco pequeño para que saliera volando con cada sprint y resaltara su velocidad.
Mays se pulió las uñas, siempre queriendo verse bien. Y luego estaba su swing suave, poderoso y arrollador, digno de Rembrandt.
Un cierto tipo de tristeza es común a los atletas modernos. Pero cuando Mays entró al campo, parecía como si no hubiera ningún otro lugar al que pertenecía, ningún otro lugar donde preferiría estar.
“Te quedabas en la banca durante la práctica de bateo simplemente para verlo, y simplemente verlo caminar, incluso eso era especial”, dijo Cleon Jones, quien creció en Alabama idolatrando a Mays y terminó compartiendo los jardines con él cuando el Los gigantes cambiaron a Mays a los Mets en 1972.
“Les aseguro que incluso su uniforme parecía quedarle mejor que el uniforme de todos los demás”, dijo Jones. “Los jugadores lo abrazaron con una reverencia que parecía casi espiritual”.
Nadie quería ver a un dios fracasar en el crepúsculo.
Para entonces, se avecinaba el final.
“Estaba gravemente herido”, recordó Jones, cuyo casillero estaba al lado del de Mays. “Esa rodilla parecía una sandía. Le diría: ‘Tómate un día libre’, pero no lo hizo. No quería defraudar al equipo. No podía funcionar, pero nunca dijo que no.
“Pude ver que no tenía por qué estar en esa alineación, no tenía por qué jugar, pero Willie salió. Sintió que le debía mucho a los fanáticos”.
En ese fatídico segundo juego de la Serie Mundial de 1973, en el que los Mets jugaron contra los Atléticos en Oakland, Willie Mays salió de la banca para relevar a Rusty Staub como corredor emergente.
Primero cayó rodeando la segunda base.
Luego vino el error en los jardines, cuando corrió para atrapar la línea de bala y cayó nuevamente. Y luego otro torpe error de fildeo.
“Esto es lo que creo que todos los fanáticos del deporte en todas las áreas odian ver”, entonó Tony Kubek, anunciando el juego en la televisión nacional. “Uno de los grandes, jugando en sus últimos años, teniendo este tipo de problemas, levantándose y cayéndose”.
Para todos nosotros, fue un puñetazo en el estómago.
Pero lo que a menudo se olvida (y lo que deberíamos recordar) es que en este juego de Serie Mundial, Mays se puso de pie una vez más.
En la entrada 12, con el sol poniéndose, con el marcador 6-6 y con dos hombres en base y dos out, el lanzador de los Atléticos, Rollie Fingers, comandaba el montículo. Mays se aferró al plato.
El cántaro se enroscó. Pateó su pierna izquierda alto y desplegó una bola rápida, rígida, recta y por el medio.
Mays hizo swing y golpeó la pelota con fuerza. Rebotó sobre el montículo, pasó la segunda base y chocó hacia los jardines.
Ese fue el último hit en una carrera para todas las carreras, y puso a los Mets al frente para siempre, aunque eventualmente perderían la serie en siete juegos.
Encaramado en el palco de prensa de Oakland, Red Smith golpeó su columna para The Times.
“Nunca otro como él”, escribió Smith. “Nunca en este mundo”.
Y nunca lo habrá.