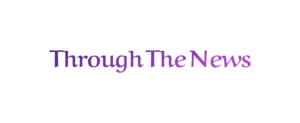Jimmy Carter llevaba una camisa con botones en Jartum. Era una mañana sofocante y el sol brillaba sobre el Nilo mientras la ruidosa ciudad cobraba vida. Carter estaba en la capital sudanesa para monitorear las elecciones de 2010 que seguramente extenderían el gobierno del autócrata Omar Hassan Ahmed Bashir, quien había sido acusado de crímenes contra la humanidad.
Carter no se dejó disuadir. Creía que las primeras elecciones multipartidistas en décadas, sin importar cuán defectuosas fueran, acercarían a la democracia al país marcado por la guerra. Con los ojos azules brillando, los pantalones planchados, el ex presidente, un vagabundo acostumbrado a las crueles y duras situaciones del planeta, ofreció café y pasteles en su habitación de hotel. Era optimista, pero sabía bien lo que podía suceder cuando líderes con enormes ambiciones controlaban hombres y ejércitos santos.
Estaba en la ciudad cubriendo la historia para The Times y un representante de el centro carter Me llamó y me invitó a desayunar.
Carter, que murió el domingo a los 100 años, era presidente cuando yo era un adolescente. Lo conocía bien por la televisión: ese mechón de pelo, ese acento sureño y esa resolución desarmadora que enfrentaba un mundo post-Watergate de colas de gasolina, inflación, Crisis de rehenes iraníes y una sensación de que Estados Unidos estaba a la deriva. Su presidencia había sido muy difamada. Pero su segundo acto como humanitario, constructor de casas, exterminador del gusano de Guinea y Ganador del Premio Nobel de la Paz Era un retrato de perseverancia y gracia.
Carter, con su esposa Rosalynn en la Convención Nacional Demócrata de 1976, fue muy difamado por su presidencia en medio de múltiples crisis, pero llegó a brillar como humanitario.
(Prensa asociada)
Un asistente me saludó cuando entré a la habitación del hotel. Ella desapareció silenciosamente. Carter entró y se sentó en un pequeño sofá. Se sirvió café. En un plato se deslizó un danés, un poco de fruta. Los barcos de pesca se agitaban en las corrientes de abajo y las señoras del té vestidas con plumas de colores avivaban el fuego bajo teteras ennegrecidas en las esquinas.
Carter habló sobre Sudán: sus posibilidades y peligros, y el hecho de que en los próximos meses el sur del país, con sus vastas reservas de petróleo, celebraría un referéndum de independencia sobre la posibilidad de separarse del norte. ¿Bashir renunciaría al sur para dejarlo gobernar por un antiguo enemigo con sombrero de vaquero, que presidía un territorio con menos de 100 millas de caminos pavimentados y una población que era 80% analfabeta?
Carter conocía las personalidades y los obstáculos, los egos y los secretos, los mapas y los libros de contabilidad. Había viajado por Sudán; años antes había negociado un alto el fuego en su guerra civil. Siempre fue a la fuente, a lugares de refugiados, pobreza, enfermedad y desesperación. Para ver y dar testimonio, al igual que el maestro de escuela bíblica que era en Plains, Georgia. No sabía lo que sucedería. Pero tenía esperanza.
El sol salió más alto en el cielo de media mañana. La habitación quedó en silencio.
“Tiene su sede en El Cairo”, dijo.
“Sí.”
Se acercó más.
“Cuéntame cosas”, dijo. “¿Lo que está sucediendo?”
Me sentí como si me estuviera interrogando un hombre que había leído innumerables expedientes y conocía íntimamente el ascenso y la caída del poder. Era a la vez intimidante y tonificante.
La inquietud y la ira en el mundo árabe estaban acercándose a un punto de ruptura que estallaría meses después. Túnez se desencadenaría en protestas a nivel nacional. Un levantamiento en Egipto derrocaría al presidente Hosni Mubarak. Los temblores se extenderían desde Siria y Yemen y desde Libia hasta Bahréin. Cuando nos reunimos, había pocos indicios de lo que sucedería, pero el Medio Oriente en el que Carter había pasado tanto tiempo navegando estaba a punto de desmoronarse una vez más.
Principalmente quería discutir el conflicto palestino-israelí y las posibilidades, por remotas que sean, de cualquier progreso hacia la reconciliación en ese frente. En 1978, Carter había mantenido conversaciones en Camp David con el primer ministro israelí Menachem Begin y el presidente egipcio Anwar Sadat que conducirían a un tratado de paz histórico. Carter creía entonces (aparentemente equivocadamente, dados los problemas que vendrían) que el pacto traería una estabilidad regional más amplia. Y esperaba que algún día condujera a una solución de dos Estados para israelíes y palestinos.

Carter celebra en 1979 con el presidente egipcio Anwar Sadat (izquierda) y el primer ministro israelí Menachem Begin (derecha) después de firmar un tratado de paz que Carter ayudó a alcanzar a sus naciones.
(Prensa asociada)
Más tarde, Carter enfrentaría críticas por sus opiniones sobre el tema. Muchos judíos y otras personas se enojaron por su libro de 2006, “Paz en Palestina, no apartheid” lo que vieron como una imagen de Israel como un agresor y una excesiva simpatía hacia los palestinos. Carter defendió el libro, así como sus reuniones con Hamás, que, según los críticos, realzaron la estatura del grupo militante que Estados Unidos e Israel consideran una organización terrorista. Más tarde, Carter dijo a una audiencia en El Cairo que el apartheid “es la descripción exacta de lo que está sucediendo ahora en Palestina”.
Pero su visión permaneció enfocada y su compromiso con la paz inquebrantable. Tres años después, en su libro “Podemos tener paz en Tierra Santa” Carter escribió: “Todos los que participan en el establecimiento de la paz en Oriente Medio están condenados a cometer errores y sufrir frustraciones. Todos debemos superar la presencia del odio y el fanatismo, y los recuerdos de horribles tragedias. Todos debemos enfrentar decisiones dolorosas y fracasos en las negociaciones. Sin embargo, estoy convencido de que ha llegado el momento de la paz en la región”.
Era cuestionable entonces y no parece menos fácil ahora.
Carter había estado en un centro de cuidados paliativos desde antes de que Hamas atacara a Israel el 7 de octubre y matara a unas 1.200 personas. Israel ha estado tomando represalias con un bombardeo continuo de la Franja de Gaza que, según las autoridades sanitarias, ha matado a más de 45.000 palestinos.
El Centro Carter publicó un declaración a finales del año pasado que decía: “La violencia debe cesar ahora. No hay una solución militar para esta crisis, sólo una política que reconozca la humanidad común de israelíes y palestinos, respete los derechos humanos de todos y cree un camino para que ambas sociedades vivan una al lado de la otra en paz”.
Habría sido bueno haber escuchado la propia voz de Carter, su determinación con inflexión sureña y su sabiduría de viajero.
Lo que más me llamó la atención en aquella habitación de hotel de Jartum fue su empatía y su insaciable necesidad de saber. Fue implacable en su búsqueda, para rastrear hilos y desarrollar escenarios, para seguir las grandes maniobras e ir a donde fuera necesario, como a Sudán, donde años antes había desembarcado para tratar de ayudar a poner fin a los combates entre las tropas de Bashir y los rebeldes que luego ascendieron. al poder en un nuevo país. Bashir fue derrocado en 2019 y Sudán vuelve a estar sumido en la agitación.
Es difícil reparar los rincones más difíciles del mundo. Para encontrar justicia en medio de la mancha de la transgresión. El don de Carter era su capacidad de maravillarse; conocer las amargas verdades e imaginar algo mejor.