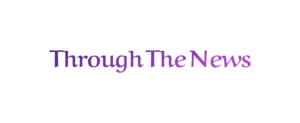Que mi esposo, Reed, le estuviera enviando mensajes de texto a la otra mujer apenas tres días después de nuestra luna de miel no fue sorprendente. Llevaba meses enamorándose de ella. Lo sorprendente fue que habíamos seguido adelante con nuestra boda a pesar de la creciente evidencia de que nuestra relación podría colapsar bajo el peso de todo lo que habíamos estado acumulando durante el último año.
Ahora, mientras miraba a Reed en el patio de nuestro apartamento de alquiler en España sonriendo al pensar en una mujer que no era yo, quise romper su copa de vino tinto contra el suelo y arrojar su teléfono al Mediterráneo.
En lugar de eso, me dirigí a la cocina, me deslicé al suelo y enterré la cabeza entre las manos.
En los meses previos a la boda, amigos y familiares nos habían preguntado, amablemente, si todavía planeábamos seguir adelante, “dado todo”. Apenas unas semanas antes, el hermano de Reed lo había llamado aparte y le había dicho que pospusiera la firma del certificado de matrimonio “por si acaso”.
El tumulto del último año nos había mareado. En el momento de nuestro compromiso, habíamos abierto nuestra relación. Aunque habíamos investigado la no monogamia ética, todavía la habíamos evadido, enfurruñado y saboteado. Habíamos sido imprudentes, desconsiderados y reservados.
Al ver a Reed enamorarse de otra mujer, me apoyé en mi antídoto, que era el sexo casual con un elenco rotativo de hombres y mujeres. A pesar de nuestras mejores intenciones de construir una relación más flexible y duradera, la habíamos tensado hasta el punto de ruptura.
Ahora, a días de nuestra luna de miel, contemplé la posibilidad de poner fin a nuestra historia de amor, lo que significó que mis pensamientos regresaban al principio.
Reed y yo nos conocimos en la universidad. Era un chico de campo de ojos verdes que tocaba el banjo y comía algas directamente del mar. Me llamó la atención con su risa.
Al cruzar el campus, me sorprendía sonriendo cada vez que pensaba en Reed, lo cual ocurría constantemente. No me llevó mucho tiempo decirle a Reed que lo amaba. Después de hacerlo, las mismas palabras salieron de su boca como si las hubiera estado reprimiendo durante semanas.
Después de un año de noviazgo, Reed sugirió que nos escribiéramos cartas, las enterráramos junto a un árbol en un acantilado con vista a una cala cercana y luego las leyéramos en un año.
Las cartas no fueron la razón por la que permanecimos juntos un año más, y otra década después. Sólo nos animaron a considerar todo lo que nos había llevado a escribirlos y todo lo que esperábamos que siguiera.
Para nuestra luna de miel, me había preparado para el final aparentemente inevitable de nuestra relación. Al iniciar la no monogamia, mi mayor temor era que Reed se enamorara de otra persona y me dejara. Ahora, eso parecía una posibilidad real. Desplomada en el suelo de la cocina de nuestro apartamento de alquiler, pensé en cómo, durante el último mes, nuestra licencia de matrimonio había permanecido en la mesa del comedor (blanca, macabra) como algo hecho para atormentar.
Antes de partir hacia España, una amiga me preguntó si habíamos firmado nuestra licencia de matrimonio.
“Todavía no”, dije.
“Tal vez espere hasta después de su luna de miel”, aconsejó. “Es mucho más fácil enviar ese papeleo que deshacerlo”.
Pero como soy una persona a la que le gusta tachar cosas de mi lista de tareas pendientes, dejé la licencia firmada en el buzón el día antes de partir.
Era la oficialidad del matrimonio lo que siempre había irritado mis creencias sobre las parejas modernas. Cuando nos comprometimos, Reed y yo llevábamos juntos más de 11 años. Y aunque nos veíamos más como un matrimonio de ancianos que como amigos que habían estado casados durante una fracción de ese tiempo, a menudo respondíamos preguntas sobre nuestro compromiso.
La gente nos presionaba para oficializar nuestro vínculo, como si el matrimonio fuera la única manera de legitimar nuestro amor. Reed y yo éramos escépticos ante una visión tan reduccionista. Nos sentimos elegidos el uno por el otro en lugar de obligados. Sabíamos que nuestro amor era real aunque no estuviera reconocido legalmente.
Aún así, la presión aumentó. Al ser mujer, lo sentí más intensamente. Había algo desestabilizador en que me preguntaran repetidamente si pensaba que Reed podría proponerme matrimonio, como si la pregunta no fuera si Reed y yo nos amábamos sino si él me amaba lo suficiente.
La pregunta rozaba una inseguridad específica que puede alojarse dentro de las mujeres a quienes se les dice que nuestro valor está ligado a nuestra capacidad para casarnos. A pesar de mi sistema de valores feminista, incluso había empezado a combinar estar casada con ser adorable. Al final le dije a Reed que creía que deberíamos hacerlo oficial.
Queríamos celebrar. Nos habíamos amado durante más de una década, lo que parecía algo sobre lo que bailar, pero nos preguntábamos si había una manera de eludir las convenciones. Consideramos cambiar el nombre del evento como una “celebración del amor”, lo que parecía más fiel a nuestro objetivo, pero nos preocupaba que amigos y familiares no priorizaran dicho evento si no lo llamábamos boda.
Al comienzo de nuestra luna de miel, nos referimos en broma al viaje como nuestra “luna de miel”. Al final, la llamábamos nuestra “luna del infierno”. La primera noche, presa de una intoxicación alimentaria, me vacié de la comida de seis platos que Reed había preparado. Nuestro próximo apartamento de alquiler apestaba a pescado podrido. Los cielos tormentosos y el mar embravecido nos impidieron descansar en las playas o chapotear en el agua. Nos aventuramos a ir al jacuzzi y lo encontramos helado.
Sin embargo, estos fueron inconvenientes que pudimos apreciar. Podríamos levantar una copa de vino y aplaudir el humor del universo. La parte de la luna de miel de la que era más difícil reírse era la sensación de que éstas podrían ser nuestras últimas vacaciones juntos, el principio del fin.
Lo sentí el día que caminé solo por las montañas, la mañana que pasé sollozando al borde del mar. Podía sentirlo en el avión cuando nos tomamos de las manos en silencio, con las palmas empapadas de sudor.
Nuestra luna de miel fue sombría en gran escala. Un fracaso espectacular. Y, sin embargo, cuando regresamos de nuestras desafortunadas y asexuadas vacaciones, me sentí más segura que nunca de que habíamos tomado la decisión correcta al casarnos.
Cuando la gente preguntó si cancelaríamos la boda, les dije que todavía quería celebrar. ¿Y por qué no? Reed y yo habíamos estado juntos durante tanto tiempo, nuestro amor mutuo era tan grande, que merecía un gran final. Después de todo, la mayoría de los ritos de iniciación marcan la finalización de algo: una graduación, una jubilación, un cumpleaños, un aniversario. Las bodas son un caso atípico, una celebración de un amor actual y un futuro prospectivo. ¿No fue eso algo al revés?
Pensamos: ¿Qué pasa si nos casamos para celebrar el éxito de una hermosa relación? ¿Y si salimos con fuerza?
Celebramos la ceremonia bajo un roble gigante en una pradera montañosa. Cuando nos besamos, nuestros amigos y familiares aplaudieron y nos bañaron con pétalos de rosa carmesí y melocotón. Bebíamos sidra fuerte y comíamos paella y tartas caseras. Bailamos.
Después de que terminó la música, Reed y yo nos tumbamos boca arriba sobre la hierba cubierta de rocío y miramos las estrellas fugaces. Me puse mi abrigo de lana sobre nosotros mientras los coyotes aullaban en la distancia. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer.
“Ahora lo entiendo”, dijo Reed mientras yo yacía en sus brazos. “Entiendo por qué necesitábamos celebrar una boda”.
Durante los meses de planificación, sólo me había imaginado la fiesta. Quería bailar y darme un festín. La ceremonia en sí fue una mera formalidad. Sin embargo, mirando hacia atrás, primero pienso en la ceremonia, los dos parados bajo ese roble compartiendo historias sobre nuestros 12 años juntos, con la cabeza echada hacia atrás de risa. Fue la ceremonia, no la fiesta, lo que nos animó a volver al principio y recordarnos por qué estábamos celebrando una fiesta.
Después de nuestra luna de miel, no nos divorciamos. Aunque el año previo a nuestra boda había alterado nuestra relación, la había agrietado, la forma fundamental permaneció: encantadora de una manera diferente y más interesante. Los cuatro años transcurridos desde que nos casamos han sido los más comprometidos y alegres.
¿Por qué? Al igual que desenterrar cartas de amor enterradas durante mucho tiempo, la boda nos obligó a reflexionar sobre lo importantes que éramos el uno para el otro. Y una vez que se liberen las presiones sociales (casarnos, disfrutar de una luna de miel perfecta), podremos volver a hacer las cosas a nuestra manera poco convencional (y sí, todavía abierta). Sin mencionar que la molestia legal del divorcio ayudó a atenuar cualquier descontento.
Cualquiera sea el caso, es gracioso pensar que el matrimonio, el “anticuado” rito de iniciación que tan reacios estábamos a abrazar, fue clave para salvar nuestra relación.